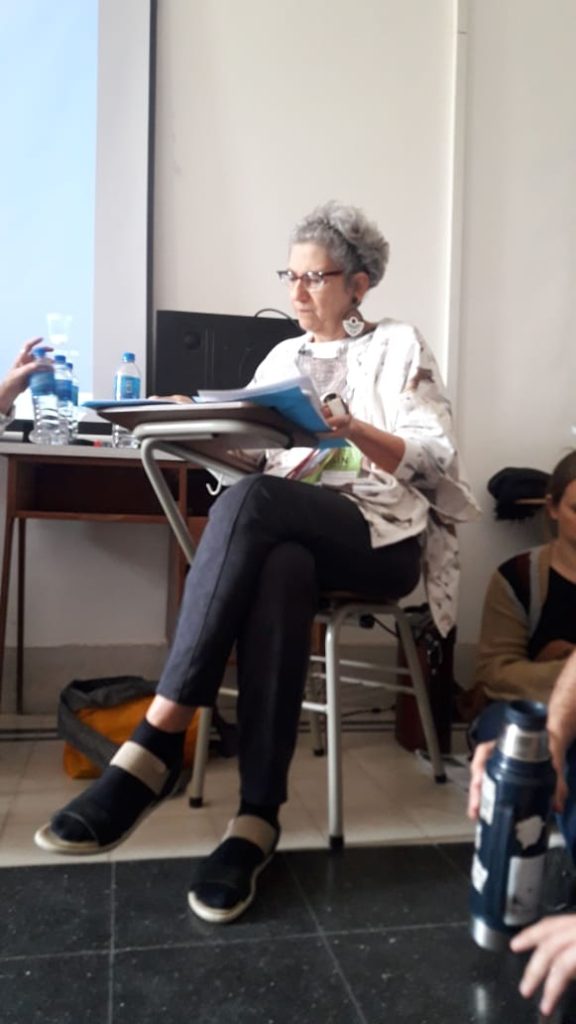 El III Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental reafirmó el principio de convivencia entre las personas y sus singularidades, entre anti psiquiatras, psiquiatras democráticos, ‘antipsis’, psicoanalistas, psicólogos comunitarios, artistas, enfermeras, diferentes terapeutas, profesores, estudiantes, prácticos, «izquierda humana», «derechos humanos», «expertos» por experiencia, supervivientes de psiquiatría, usuarios, ex usuarios, progresistas, radicales, centristas… Argentinos, brasileños, peruanos, paraguayos, chilenos, bolivianos, guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses, uruguayos, colombianos, venezolanos, mexicanos, dominicanos…… Un acontecimiento que apunta al futuro del pensamiento y de las acciones críticas en la afirmación activa de una sociedad sin asilo (sin manicomios), siguiendo la lucha agonista afirmando valores, principios, intereses, movimientos para el fin de la injusticia social.
El III Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental reafirmó el principio de convivencia entre las personas y sus singularidades, entre anti psiquiatras, psiquiatras democráticos, ‘antipsis’, psicoanalistas, psicólogos comunitarios, artistas, enfermeras, diferentes terapeutas, profesores, estudiantes, prácticos, «izquierda humana», «derechos humanos», «expertos» por experiencia, supervivientes de psiquiatría, usuarios, ex usuarios, progresistas, radicales, centristas… Argentinos, brasileños, peruanos, paraguayos, chilenos, bolivianos, guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses, uruguayos, colombianos, venezolanos, mexicanos, dominicanos…… Un acontecimiento que apunta al futuro del pensamiento y de las acciones críticas en la afirmación activa de una sociedad sin asilo (sin manicomios), siguiendo la lucha agonista afirmando valores, principios, intereses, movimientos para el fin de la injusticia social.
*Marta C. Zappa es militante del Movimiento de Lucha Antimanicomial, Especialista en Psicología Clínica y organizacional. Especialista en Psicoanálisis, Prácticas grupales y Análisis Institucional. Psicóloga jubilada del Ministerio de Salud, habiendo desarrollado actividades clínicas y de planificación, gestión, organización de servicios y formación en instituciones públicas. Actualmente con práctica clínica, docente y de supervisión clinico/institucional.
Su relato del III Encuentro, septiembre de 2019
En este III Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental, fueron intensos los encuentros afectivos con personas, movimientos, objetos, ideas, conceptos. Encuentros que revelan, develan, afirman, reafirman, deconstruyen certezas contingentes. Encuentros potencializantes para seguir construyendo un mundo mejor con “saberes prudentes para una vida decente”, citando a Boaventura.
No adoptaré en este escrito, la disciplina de citar autores/actores compartidos, que serán por muchos identificados, porque incluso en mis anotaciones mentales y materiales muchas veces no me referí a ellos. La palabra, cuando circula, se ofrece para ser compartida, deformada, reformada. Tampoco pretendo referirme a todas las presentaciones culturales y político/conceptuales, ni incluso aquellas en que participé. Por ser una tarea imposible. Atravieso. Lo que registro de las exposiciones y discusiones con mis reflexiones durante y después del Encuentro.
Quisiera que hubiese sido posible replicarme para atender a tantos espacios / discusiones / experiencias que se presentaron. Aguardo ansiosamente la publicación de los “anales/relatos” que traerán la riqueza del 3er Encuentro, que apenas aquí pincelo.
Ya en la apertura, se convoca al desafío de la Universidad pública de ser territorio de encuentro con movimientos y saberes de la población, herramienta de defensa, resistencia e intervención para el avance democrático, para la ampliación de derechos. Devolver la relevancia política a la universidad y devolvérsela a su pueblo. Formación de compromiso entre todos los presentes, movimientos populares y representantes de la academia. Se reafirmó la “Utopía” de una sociedad sin manicomios y la complejidad del Campo de la Salud Mental en la dirección de la construcción de la ciudadanía, producción de autonomía, emancipación, inclusión social, garantía de derechos humanos y producción de nuevos sujetos y nuevos derechos.

Reafirmo que la reforma es ética.
Es apuesta, elección ética a favor de la riqueza de lo posible, a favor de la vida en libertad. Ella proclama que todos hacen falta en el mundo. Ha traído derechos hoy en riesgo en nuestros países, y ella también es política. Rescata el sujeto en su dimensión clínico/política, cuidándose de no filtrar lo social mediante una visión psicopatológica que desconoce y desvaloriza lo colectivo. Reforma en dirección al modo alegre de existir que aumenta la potencia de los encuentros. Reforma que solo avanza si avanza la democracia y ésta solo avanza si se acaba la pobreza. Salir de la pobreza tiene que ver con la comunidad, el sentido de cohesión, solidaridad (compartilhamento). La pobreza fue hecha por la mano del hombre y por ella misma puede ser eliminada. Morir de hambre es un asesinato. Estamos en tiempos de neoliberalismo, neoconservadurismo que mata y destruye el estado social, aumentado la desesperación del ciudadano al ser deshechas las conquistas de largos procesos de emancipación, de guerra contra la opresión y contra la criminalización de las diferencias.
En diferentes espacios y días del 3er encuentro y también en la ronda de charla “La Salud Mental en la Políticas Públicas de Salud: La integralidad como meta”, con Rovere, Caruan, Narelle, Vasconcelos, Secchi y Mendoza, se afirmó la urgencia de seguir desencadenando procesos para multiplicar actores sociales que agenden al Estado otras posibilidades de trabajo y organización tensionando el modelo biomédico aún hegemónico, para la defensa de la dignidad. Los límites a este modelo los pone la colectivización, la construcción colectiva, el trabajo en acto cooperativo, renunciando al individualismo, y se da en el día a día. En las prácticas cotidianas se reproducen las asimetrías de poder y es donde el saber científico domina los demás saberes populares. Cabe tener como tarea no universalizar lo biológico como productor de enfermedades y cura. Debemos recuperar al sujeto/ciudadano, rompiendo los lugares tradicionales de cuidado que no son patrimonio de la relación profesional/paciente. Hay otros lenguajes, de diferentes disciplinas inquietas que repiensan sus prácticas. Detrás de los modelos de organización de servicios hay una lógica que subestima y somete trabajadores y usuarios.

Política de Salud Mental es intersectorial e interdisciplinar. Transversalizada. Y toda transversalidad es política, citado F. Guattari.
Las desigualdades, en sus extremos, persisten. El fracaso de las tentativas de cambiar el mundo desde arriba sin cambiar el modelo estructural, no modificó la condición de pobreza. Es necesario subvertir la política en el orden de la invención. El cambio de paradigma se hace urgente, más se ha dado a partir de las prácticas y activismos. La academia sigue siendo núcleo duro contra el cambio de paradigma. Los conceptos no surgen solo en la academia sino en los movimientos sociales.
Los aportes, enfoques estratégicos, a la integralidad serían: afirmar que existen diferentes formas de habitar el mundo, por lo tanto, pensar/accionar relaciones interculturales y no interdisciplinares; derechos interculturales desde diferenciales de poder (todos los diferenciales de poder pueden cuestionar sin ser reprimidos); apertura a la imaginación radical para la resistencia/invención política.
“Normalidad Supuesta Salud nos enferma”, citada Mirtha Cucco: malestares que no generan demanda y son tierra de nadie en la salud pública, a veces medicalizados, principalmente, entre la población rural y de los suburbios. Malestares del cotidiano son invisibilizados, silenciados y pasan por “normal” y reproducen lugares, papeles, formas de ser y vivir que profundizan los modos de vida que hacen difícil el desarrollo del ser humano para una vida mejor.
Papeles que están instituidos en nosotros. Existimos instituidos/instituyentes.
Pienso que necesitamos reflexionar sobre eso, sobre nuestra subjetivación, nuestro modo de existencia, predominantemente y cotidianamente, “a la derecha”, en la búsqueda del consumo, en la competición, en el “narcisismo de las pequeñas diferencias”, en la competición para ser protagonistas, en los “antagonismos entre pares”, en la desvalorización de la clínica, del cuidado en acto, en relación a las prácticas de gestión y académicas, en la valorización de saberes disciplinares (y disciplinadores) en detrimento de los saberes legos, en el deseo de represión, en la sobrevalorización de la privacidad, en los antagonismos entre “expertos por la experiencia y expertos por el saber”. Acuerdo con los colegas sobre la disputa actual no es solo sobre la “forma/Estado” sino principalmente sobre los modos de existencia, ‘a la derecha o a la izquierda’.

Los manicomios son también mentales. Abrir no solo servicios para cerrar los manicomios se hace imperativo.
El imaginario social en este sistema instituido hegemónico parte del paradigma centrado en la enfermedad, en lo asistencial, en la prevención de las enfermedades, en la atención verticalizada y como tantos afirmamos: en él, el lugar de lo psíquico es marginal y el sufrimiento psíquico debe ser ocultado bajo pena de ser encerrado, medicalizado, estigmatizado.
Como se dijo en la ronda, políticas son decisiones, implican banderas comunes: intereses de sectores más débiles en todas las divisiones del hacer humano, experiencias interculturales territoriales sistematizadas, servicios públicos democráticos y de calidad.
Aquí introduzco a A. Negri, cuando en su Manifiesto, habla que una alternativa real solo puede ser proporcionada por un proceso constituyente de luchas establecidas en el terreno de lo común, de que todas las personas son iguales y adquieran, por luchas, derechos inalienables, derechos a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad y al acceso libre a lo común, derechos a la igualdad en la distribución de la riqueza, derecho a la sustentabilidad de lo común.
Volviendo a la ronda, “Atención primaria y hacer primero lo que debe ser hecho primero”. Participación de la misma comunidad en la resolución de sus cuestiones silenciadas. Debemos reflexionar sobre la naturalización de las formas de vivir. El sistema perverso nos des responsabiliza de pensar la vida que vivimos, intentando curar los efectos sin tocar sus causas.
La “Normalidad Supuesta Salud nos enferma”.
Concuerdo en que no basta decretar institucionalmente la desmanicomilización, el trabajo en equipos interdisciplinar, los Centros Comunitarios, etc., sin micro-transformaciones, sin transformaciones en la cultura que nos moldea las subjetividades, referente a las cuestiones de género, papeles del hombre, mujer, madre, padre, trabajador, niño, afectos, sentimientos, … Cabe identificar cómo actuamos (agir: obrar, accionar, n. de t.) la vida, las cuestiones cotidianas, sin culpabilización, pero con toma de responsabilidad para llegar a los cambios. Las resistencias son institucionales, macro políticas, pero también en la micro política de la vida, las personas resisten o no saben cómo hacer las cosas en forma diferente. Cabe analizar en lo cotidiano de los servicios, los cambios actuales de los modos de vida, problematizando la relación entre producción de subjetividad y colectivos, entre dominio de la clínica y de la política, explorando la grupalidad en la clínica y en la gestión. Por cierto, ambos envuelven la resolución del conflicto, o mejor diría, en los dos ámbitos cabe transformar el conflicto en contradicción. Precisamos crear cada vez más dispositivos que propicien análisis de las relaciones de saber/poder que producen objetos, sujetos, necesidades y deseos. Es necesaria la producción colectiva de acontecimientos, como este 3er Encuentro, como forma de resistencia frente a la individuación de nuestras relaciones y el aplastamiento de lo público. Producción de contextos de negociación entre diferentes colectivos, haciendo relacionar prudentemente las diferencias para la vida decente.
Volviendo a la ronda de charla, se afirmó la intersectorialidad como condición para desmanicomialización. Salud mental es intersectorial. Integralidad como concepto y valor. Como objetivo ético del sentido de la sociedad. Principio integrador de políticas públicas, principio orientador de los procesos de trabajo, principio integrador de las prácticas preventivas y curativas. Reconocimiento de diferentes necesidades de diferentes grupos poblacionales. Los desafíos a la interdisciplinariedad son estructurales (incluyendo la formación universitaria de responsables legales y sus mandatos); son institucionales (instituciones del Estado rígidas en la planificación y financiamiento de recursos); son políticos (neoliberalismo y precarización de relaciones y contratos de trabajo que hacen difícil las relaciones entre personas, sin futuro, sin carrera).
Es necesaria la operacionalización de conceptos para la planificación de políticas integradas, articulación de las diferentes agencias gubernamentales y acciones conjuntas y compartidas. Digo que, si no avanzan las políticas de educación, vivienda, no avanzan la reforma sanitaria ni la reforma psiquiátrica.
Es imprescindible el esfuerzo en identificar las contradicciones generadas por la cultura civilizatoria del “capital”, cuando con el empobrecimiento de la población, lo primero en llegar para “apaciguar” son las políticas sociales asistencialistas y asistenciales. Somos actores en la reproducción del sistema. No escapamos, pero podemos producir líneas de fuga basadas en otras lógicas que decodifiquen la lógica de la explotación, que persiste e insiste, para incrementar los procesos de transformación social. Cabría preguntarnos sobre ‘lo que estamos haciendo para mantener aquello que queremos transformar’. Toda crítica envuelve una autocrítica.
Esto implica modificar la cultura de la población en general y, específicamente, la de trabajadores de la salud y los liderazgos comunitarios para superar la lógica de exclusión, contención, estigmatización, que demanda camas, medicación, servicios, bolsas asistenciales, reafirmada por la condición de pobreza material y relacional producidas por el sistema. Para eso, hay que crear dispositivos territoriales para hábitat, cultura, trabajo, descanso, para acciones compartidas. Implica rescatar las prácticas grupales, prestar atención a los efectos de la grupalidad. Lo grupal transversaliza para explicitar las relaciones. Se hace preeminente seguir enfocándose en el desarrollo participativo con producción de autonomía y protagonismo. Recuerdo que Gregorio Baremblitt afirmaba brillantemente, que lo grupal es importante primeramente y simplemente porque en situaciones autoritarias ¡es lo primero a ser prohibido! Hay que incorporar elementos de lo grupal que son amortiguados por razones ideológicas, como afirma la citada Cucco: la construcción colectiva cura. Colectivo construido a partir de la identificación y en defensa de intereses comunes.
La Interdisciplina en la Formación en Salud Mental
Otras cuestiones aparecidas en la ronda de charla “La Interdisciplina en la Formación en Salud Mental”, por Ruíz, Colovini, Ferro, Wilmer y Zappa. Allí se afirmó que el hecho de que sigan existiendo aún las mesas sobre interdisciplina demuestra que se sigue resistiendo a ella. Diferentes actores, diferentes lógicas, diferentes disciplinas, disputas de sentidos de los modelos hegemónicos que no son sólo médicos. Transdisciplinariedad es política, citando a Testa. Los cambios de paradigma llevan tiempo, la elaboración epistémica lleva tiempo. Pero en la clínica se necesitan certezas de lo que se hace y la producción epistémica, nos enfrenta a dudas. No hay divorcio entre la universidad pública y la salud pública, lo que, si puede haber, es un mal matrimonio. Cabe tensionar la realidad para que ella nos tensione.
Acuerdo con Boaventura y tambien Morin cuando dicen que el conocimiento progresa por la capacidad de contextualizar y englobar más que por sofisticación y formalización. La política requiere análisis de contexto, clínica requiere análisis de contexto, la producción de conocimiento requiere del análisis de contexto. Y el análisis de contexto requiere colectividad, y convivencia en/con escenarios/descripciones diversos. Creo que un gran desafío reside en convivir. Sólo se relaciona lo que es diferente. Y tendemos, como sujetos “aún” modernos, a (estranhar) hacer extraño lo que no es igual. Trabajar junto es lo difícil, exige generosidad, reciprocidad, compromiso, solidaridad, empatía, dialógica y capacidad de acoger y compartir. Esto implica actitudes, pienso con Bartollo, a partir de dos ventanas éticas: la alteridad, el otro existe e importa, y la vulnerabilidad, toda relación interfiere (interfere/ hiere, n de t.) y es asimétrica. Interdisciplinariedad no tiene que ver con los diferentes saberes que compiten. Los saberes son operacionalizados/instrumentalizados por nosotros. Es difícil cambiar el modo de actuar protocolarizado y encarnado por años de “formación”. Saberes que estaban, y aún están, coproducirán y producen esta realidad que queremos transformar. ¿Cómo operacionalizar, dar vida, a los conceptos considerando las rupturas paradigmáticas evocadas por tantos, en este Encuentro? Cómo nos cuesta abandonar conceptos que no sirven para producir vida digna. ¿Cómo se afectan personalmente los profesionales que ven su saber/hacer cuestionado por los “sobrevivientes” de las prácticas psis? Debemos cambiar la pregunta, por ejemplo, “¿qué es lo que hace el psicólogo?’” por “¿qué prácticas produzco con el saber de psicología?” Esto indica implicación, asumir responsabilidad. Nos ayuda a afirmar, rever, abandonar saberes/haceres, cuestionar donde nos parecía imposible. Prácticas que interfieren, que producen/reproducen subjetividades, formas de ser, pensar, actuar sobre sí y sobre el mundo. Es importante rescatar la clínica del cuidado, cuidado sin juzgamiento: ayudar a los que nos buscan para vivir la vida que quieren vivir. Clínica compartida. Ese es el fundamento de la cultura de “reducción de daños”, por muchos reducida a protocolos, se debe Introducir al sujeto de derechos en las prácticas clínicas. Esto requiere implicación de los afectados, contaminación, diacríticamente marcando diferencias e identidades sin reforzar la cuestión identitaria, no solo del “nosotros al yo” sino del “yo al nosotros”. Lo que puedo hacer por mi país, ciudad, barrio, por los otros, siendo yo mujer, indígena, trans, negro.
Los dispositivos tienen una función eminentemente estratégica
Los denominados servicios, en tanto dispositivos, son espacios de producción de existencia. Es importante rescatar el concepto de dispositivo, tantas veces usado equivocadamente como sinónimo de servicio, donde pierde la vida que tiene: de M. Foucault y G. Agamben, los dispositivos tienen una función eminentemente estratégica, se trata de cierta manipulación de las relaciones de fuerza, intervención racional y combinada de relaciones de fuerza, para orientarlas hacia una dirección o bloquearlas, o fijarlas y utilizarlas. Es un conjunto de estrategias de relaciones de fuerza que condicionan ciertos tipos de saber y por éstos son condicionados. Dispositivo es una red que se establece entre elementos, Es cualquier cosa que tenga capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar gestos, conductas, opiniones y discursos de sus vivientes. Sujeto es lo que resulta de la relación entre viviente y dispositivo. Dispositivo es la máquina de producir sujetos y también gobiernos. Proponen la profanación de los dispositivos de gobierno.
Este proceso de interdisciplinariedad, de “inter-práctica” sólo es operado en la transdisciplinariedad, en la “transpráctica”, en la actitud transdisciplinar, transversalizando, relacionando saberes/haceres con las cuestiones de la vida, con las diferentes formas de habitar el mundo, para su transformación, incorporado en el accionar clínico y de formación/capacitación de actores.
Tuve el privilegio, en el proceso continuo de reforma psiquiátrica en Brasil, de trabajar en la gestión, planeamiento, formación y clínica, con los desafíos de contribuir a operacionalizar los conceptos tan queridos a todos en este 3er Encuentro. Cité, en la ronda, el desafío de crear, en 1993 (aún sin la ley Paulo Delgado) en cuando formaba parte de la dirección de una unidad hospitalaria psiquiátrica del Ministerio de Salud, un programa de Formación Integrada. Creamos el primer curso de Especialización en Salud Mental en los cánones de formación en servicio que, cuando fue institucionalmente autorizado (2005), fue denominado Residencia Multiprofesional en Salud Mental integrando el Programa de Residencia Medica en Psiquiatría, en cooperación técnica con la Ensp/FioCruz.
Cierto es, que estábamos desde el inicio del proceso de la reforma, convencidos de la necesidad de formación, una vez que la universidad pasó a lo largo de ella, instituimos clases conjuntas en tres grandes disciplinas: Constitución del Campo de la Salud Mental, Políticas Públicas y Organización de Servicios y Clínica en la Atención Psicosocial. Estudiamos y problematizamos sobre historia de la locura, historia de la psiquiatría, de la salud, construcción de los saberes psis, elaboración de políticas públicas, gestión de personas y gerencia de servicios, subjetividad en equipos de salud, cuidado, desigualdad social y salud, clínicas, sistemas diagnósticos, epidemiología, grupalidad, psicopatología, nociones de sujeto, etc. En la transversalidad de las cuestiones de la vida/clínica, con producción de conocimiento colectivo, a través de metodologías que priorizan lo grupal. Así también en las supervisiones/tutorías, en la gestión colegiada del programa, en la presencia de sus coordinadores y supervisores, también de los colegas del colegiado director de la institución, en el desarrollo de acciones clínicas. Todos trabajábamos en la “punta”(sin mandar hacer, sino haciendo juntos) en los “dispositivos” que inventábamos aún en el hospital, y seguimos inventado con el avance de la reforma y la creación de servicios sustitutivos a los cuales los residentes, preceptores y supervisores, migraran en encuentro con los nuevos, exresidentes, allí contratados. Operacionalizando la actitud transdisciplinar mencionada, creamos, entre otros, un dispositivo grupal de profesionales, residentes y usuarios substitutivo a las atenciones individualizadas, por asistentes sociales, psiquiatras y enfermeros en el sector de emergencia. Llegó un promedio de 75 personas por día, de las cuales el 47% eran internadas. En 10 meses este promedio cayó al 19%. Fueron importantes los efectos del grupo en la transformación de la cultura manicomial que afirma la peligrosidad y el asombro y la demanda de ‘privacidad/ocultación’ frente a la crisis/angustia psíquica. Expresión des- dramatizada, temores diluidos, confort entre pares para usuarios y profesionales. También en los ambulatorios infanto juveniles y de adultos y en los pabellones, acogemos las demandas explorando la grupalidad.
Vincular visiones distintas y deseos distintos para que puedan combinarse de manera contingente
En esa época sólo había hospitales y ambulatorios centrados hegemónicamente en los modelos que veníamos combatiendo. Abrimos las puertas de los pabellones a los patios y los mismos patios, las salas de dirección, la administración, para la circulación de todos los usuarios y empleados. Acceso para todos a las recién creadas Rodas de Capoeira, Colectivo TV Pinel, taller de papel reciclado y arte, cooperativa de productos alimenticios, rondas de música y baile, coral. Instituimos asambleas mensuales además del colegiado de gestión. Aquí reflexiono: trabajo complejo con asambleas que implica, como dice Negri, encontrar maneras de vincular visiones distintas y deseos distintos para que puedan combinarse de manera contingente. No buscan la unanimidad, sino que están constituidos por un proceso de inclusión diferencial abierto a conflictos y contradicciones. Afirmamos las reuniones mensuales de COREME y COREMU, con residentes, preceptores, coordinadores, el presidente del Centro de Estudios y el director clínico, como otro instrumento más de gestión participativa, también del programa de formación. Desarrollamos dispositivos de articulación de servicios en la región, en la producción de la red de atención, siguiendo las directrices del Sistema Único de Salud (S.U.S.). Bueno para recordar: Construir red es llenar espacios con relaciones. Componiendo equipos intervenimos en los hospitales privados (con convenios) con procesos de “desmanicomialización”, también aquí participaban los residentes así también como en los Fórums de salud y salud mental de la región. Formación clínico/política para la acción clínico/política. Contribuimos a transformar la máxima: «No trabajamos donde residimos, no estudiamos dónde trabajamos y no nos tratamos a nosotros mismos donde trabajamos», aún para la dura realidad de nuestras ciudades y vidas.
Debemos seguir utilizando nuestro poder contractual desde nuestras funciones/cargos efectivos, desde nuestro mandato social, igualmente gestores, profesores “afines” presentes en este 3er Encuentro, para micro-transformaciones, micro-intervenciones que dependen de nosotros mismos, sobre las cuales tenemos mayor gobernabilidad. Solo tendremos Sistema Único y Universal e Integral cuando exijamos tratarnos en él y existamos tratándonos en él. En el 3er. Encuentro, a partir de varios relatos que presencié de experiencias académicas y de extensión, sugerí que en lugar de gastar energías para incluir en las disciplinas, por ejemplo, la formación en psicología, la temática DDHH, aprovechar y comprometer el cuerpo docente, los estudiantes y el Rector, con su afirmación en la apertura y producir reuniones mensuales o bimensuales entre profesores y estudiantes de diferentes facultades para la discusión temática sobre DDHH, género, violencia, infancia, pobreza, desigualdad social, educación, luchas de identidad, biológicas, estructura, trabajo, Justicia, sistema, salud/enfermedad, especialización, comunidad, asistencialismo, patologización de la vida. ¿Cómo lo social para por el filtro de la patologización en nuestras prácticas? ¿Qué nombramos y renombramos? ¿Cómo hablar, por ejemplo, del psicoanálisis de la infancia y la adolescencia, del estatuto de niño, de cuidados de los niños, sin hablar contextualizando, cómo, para qué, desde dónde, etc., entendemos niño, e infancia hoy? Familia, violencia, pobreza. ¡Debemos estar atentos para no transformar cada una de estas cuestiones en disciplinas capturadas por la lógica de especialistas! Por cierto, ya estamos produciendo especialista en AD, en violencia doméstica, en inmigrantes, en población de calle, en cuestiones trans. En muchos de los «Encuentros de presentación de Trabajos» se evidenció una potente producción de prácticas y conocimientos, principalmente, por un gran número de profesionales en formación. Producción de prácticas interventoras para aumentar la accesibilidad de las personas a las acciones de salud, para instituir talleres en (y por) ciudades que alteren la lógica y el modelo biomédico del asilo dominante, en plazas, bibliotecas, escuelas; Asambleas para la reorganización de la asistencia de servicio; Reuniones entre residentes para trabajar horizontalmente el ‘ malestar ‘, reconociendo sus propias fragmentaciones. Espacios de producción de analizadores de dinámica institucional tales como: la debilidad de los canales de circulación de información entre profesionales y sectores; prácticas organizadas a partir de la identificación de la urgencia siempre de base orgánica con poco espacio para emergencias psíquicas; poca predisposición para encuentros con diferentes saberes; estudiantes de pregrado con una representación de la clínica cerrada y no ampliada, poco interesada en la psicología social comunitaria; el psicoanálisis como una materia del 1° a 5° año de formación de psicólogos en algunas facultades, con raras referencias a DDHH y salud mental en sus programas; exclusión geográfica y participativa de los profesionales psis en el hospitales generales; regimientos internos jerarquizados a partir del poder del médico; predominio de la falta de espacio para las prácticas de psis en los centros de salud; realidad marcada por prácticas que hacen invisible lo que ocurre en la comunidad. Los expositores también plantearon preguntas sobre desde que lugar se define la comunidad, cuál es el umbral entre las clínicas ampliadas y la expansión de la psiquiatría, incluso desde la atención primaria.
También era evidente el predominio de los servicios que trabajan principalmente con los residentes, a quienes no se garantiza que sigan trabajando debido al contexto económico/político que produce el desempleo. Situación productora de “mal estar normalizado” y/o privatizado en los consultorios “psis”. Contexto: el crecimiento de la población y sin un Estado que acompañe construyendo servicios, aumento de la demanda para “atención” debido al empobrecimiento de esta misma población, el predominio de atomización de las prácticas en consultorios individuales, circuitos de derivaciones, inexistencia de espacios colectivos para análisis de los procesos de trabajo. Todo eso refuerza las prácticas de “contención asistencialista”. Aquí señalo que en mi experiencia, no permitimos que los residentes estén ‘tocando’ los servicios sin la presencia de preceptores profesionales e instituimos en la instrumentalización de la política de salud mental en Brasil, la supervisión clínica/institucional en dispositivos sustitutivos como lugar de análisis colectivo de los procesos de trabajo, por lo tanto, de formación permanente, con análisis de contexto, articulando campos de conocimiento con núcleos especializados.
«Nada sobre Nosotrxs Sin Nosotrxs. De cerca nadie es Normal»
La ronda de charla con Fredes, Maganini, Villalba, Cano, Guilhen, Quiroz, Spinato, Mendoza, Muñoz, me afectó intensamente. La preocupación de un «experto por experiencia», en cuanto a la «trampa» que puede estar contratando usuarios o ex usuarios (todavía no estoy cómodo con estas nominaciones) por el Estado, servicios de salud, me inquietó. Me pregunto, ¿sería esto de «ayuda mutua» coordinada y organizada por técnicos? ¿Participación en la reproducción del sistema? Otros afirmaron la importancia de los dispositivos de usuario para los usuarios -reductores de daños-, remunerados. Temas que me serán requeridos en las próximas reuniones con profesionales y usuarios. Una contradicción más con la que lidiar, antes de establecerse como un conflicto. En este momento del 3er. Encuentro, entre otros, los expositores destacaron que, desde el surgimiento de la psiquiatría, hay derechos violados. Incluso la falta de respeto a aquellos que no quieren «tratamiento» terapéutico, contención física o medicada. También los profesionales no médicos son capturados por la lógica medicalizadora, psicopatológica y objetivante desde sus prácticas y descripciones/diagnósticos de personas con sufrimiento. Más cariño, escucha y habla y menos remedios, se ha dicho, e infórmense sobre qué remedios toman y participen en los talleres de producción e invención. Menos consultorios. Tomar la locura como alegría, intervención cultural y defensa de DDHH, como activismo para rescatarla de la captura por el sistema de diagnóstico y cura, que la ha reducido a enfermedad/trastorno. Lo “personal es político”, las cuestiones, los dilemas de las personas tienen raíces socio-políticas. Son imposibles los procesos terapéuticos efectivos que no consideren estos factores, en consecuencia clínica es política. Activismo es apoyo mutuo contra la estigmatización y el tratamiento involuntario.
En la clausura, se manifestaron los emergentes del Encuentro además de los contenidos en este informe, y Marcelo Percia nos brindó «Vidas Después: 14 derechos Venideros para ser en común» que estarán en los anales. Pero me gustaría hacer registro acá:
1. Derecho a las demasías
2 .Derecho a no tener que ganarse la vida
3 .Derecho a la irreductibilidad
4. Derecho al poco saber
5. Derecho a que no pase nada
6. Derecho a no ensamblar
7. Derecho a no hallarse
8. Derecho al recelo
9. Derecho al hedor
10. Derecho a la antropofagia
11. Derecho a las astucias resabiadas
12. Derecho a molestar
13. Derecho a devenir imperceptibles
14. Derecho al animismo
El 3er. Encuentro reafirmó el principio de convivencia entre las personas y sus singularidades, entre anti psiquiatras, psiquiatras democráticos, ‘antipsis’, psicoanalistas, psicólogos comunitarios, artistas, enfermeras, diferentes terapeutas, profesores, estudiantes, prácticos, «izquierda humana», «derechos humanos», «expertos» por experiencia, supervivientes de psiquiatría, usuarios, ex usuarios, progresistas, radicales, centristas… Argentinos, brasileños, peruanos, paraguayos, chilenos, bolivianos, guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses, uruguayos, colombianos, venezolanos, mexicanos, dominicanos…… Un acontecimiento que apunta al futuro del pensamiento y de las acciones críticas en la afirmación activa de una sociedad sin asilo (sin manicomios), siguiendo la lucha agonista afirmando valores, principios, intereses, movimientos para el fin de la injusticia social.
Traducción: Martín Rodriguez, trabajador y activista cultural del campo de la salud mental, miembro del grupo de trabajo del Área Cultural de la CPO

